"Lee y conducirás, no leas y serás conducido", Santa Teresa de Jesús. El Primer capítulo de "El Reino de los Malditos"
- Mario Garrido Espinosa
- 4 mar 2018
- 27 Min. de lectura
Actualizado: 7 ene

1
Esta parte de las cuatro grandes hiedras que, a base de enmarañarse unas con otras, cubrían la pequeña mansión, estaba medio seca y a punto de morir. A primera vista podía parecer que el ramaje se adosaba a la pared como si fuera parte de la piedra de su estructura, pero no era así. En esta zona, más bien, ocurría todo lo contrario, dando la sensación de que el muro y el follaje se profesaran, el uno hacia el otro, una antigua e incomprensible repulsión.
El lugar sólo era sombrío durante unas pocas horas del día. El sol, durante el estío, castigaba con toda su furia la pared del edificio. El alto, solitario y anciano olmo de la plazuela, con su robusto y derecho tronco, se apropiaba, con la autoridad que da ser el primero que llegó, de todo el calor del sol que le era posible, aliviando, sin quererlo, algunas zonas del muro —y la hiedra que lo recubría— del infierno reinante cuando mediaba el día. Pero el olmo no lograba abarcar toda la hiedra y la canícula insufrible estaba acabando con cada una de las gotas de agua que recorrían su estructura. Además, nadie se ocupó de regar las trepadoras a partir del día en que don Higinio se instaló de forma definitiva en la mansión. De hecho, antes de que parte de las plantas perdieran la mayoría de su humedad, el dueño había pensado en la posibilidad de arrancarlas y dejar las paredes desnudas. Al final, debido en parte al titánico trabajo que nadie quería realizar —aunque habría sido bien pagado—, la hiedra seguía allí, caminando hacia su muerte total, lenta pero segura. Transformándose a cada instante en un ser frágil, quebradizo y deshojado. En un gigante inerte.
Por todo ello, no fue buena idea intentar el ascenso por aquella ruta.
Sonó un pequeño y delicado crujido, casi imperceptible, pero para Mario Tolón Raboso del Vozmediano resultó ser tan fuerte y claro, tan atronador, como si sólo hubiera existido este ruido sobre la tierra. Al instante empezó a ser consciente de que su vida pendía de un hilo o, para ser más exactos, de una ramita de igual tamaño. Y su corazón empezó a latir con la violencia propia del que barrunta el desastre. Lo que no ayudó en nada.
No era buen escalador. A decir verdad, ésta era la primera vez que trepaba por una pared. Era un hombre capaz de recorrer, sin descanso, enormes distancias en horizontal y a pie —de hecho no tenía, ni sabía montar a caballo, cosa harto rara por aquellos lares—, pero jamás se había planteado, hasta ahora, la posibilidad de desplazarse hacia arriba y en total verticalidad. Tal era su audacia; o su inconsciencia.
Siendo manifiesta la poca seguridad y experiencia que demostraba, Mario Tolón comenzó a bajar, con sumo cuidado, por donde había subido. Se tomó su tiempo en buscar entre aquellas malditas hojas ovaladas, que mostraban, en su mayoría, el color marrón que antecede a la caída, las ramas más gruesas y teóricamente más fuertes, pero el follaje ocultaba, casi de forma malintencionada, los improvisados asideros. A pesar de ello, llegó, teniendo mucha suerte, a la zona de la trepadora que no parecía seca. Enroscó un pie en una de sus abundantes ramas, llenas de nudos por esa zona. De esta manera consiguió —sin que fuera su primera intención— descargar en parte su peso en esta pierna y así quitar algo de responsabilidad a sus temblorosas manos, ya que éstas todavía agarraban, con mucho miedo, zonas casi secas.
El hombre pasó un buen rato en esta última postura. Quieto, como una ridícula araña negra que dormitara con sus ocho patas pegadas a la pared. Parecía descansar pero, en realidad, lo que ocurría es que no sabía por dónde seguir. De vez en cuando temblaba penosamente si, por acción de su propio peso, la planta se movía un poco. Esta agitación fue máxima cuando se decidió a desprender una de sus manos creyendo haber encontrado otra rama donde amarrarla. De inmediato, la intrépida mano volvió a su lugar originario.
«¡No puede ser cierto!», gruñó Mario Tolón notando como su organismo le daba los primeros avisos de que necesitaba orinar. Y con cierta urgencia.
Empezó a sudar de manera visible. Sus manos, entre el sudor y el cansancio, ya no resultaban de la efectividad del principio. Se resbalaban, casi sin que se notara, entre las hojas calientes. Y por si todo esto fuera poco, empezó a tener inoportunos calambres en brazos y piernas, que aguantó con gallardía, pues no tenía más remedio.
Tras la quinta dolorosa contracción de sus músculos —que ahora se produjo en la pantorrilla izquierda— no pudo evitar que se le escaparan un par de gotas de orina. Mientras lanzaba un juramento al aire, descubrió una rama que cruzaba la pared casi de manera horizontal, y que, estando delante de sus narices, había pasado por alto hasta ese momento. Consiguió atenazarse a ella, después de ejecutar una maniobra de poca dificultad, pero que para Mario Tolón resultó ser una proeza digna de mención. A pesar de este último esfuerzo y de que había mejorado notablemente su posición, sus manos —cuyas palmas protestaban emitiendo un dolor intenso y constante—, persistían en escurrirse traidoramente.
«¿Cuánto tiempo me queda hasta que me caiga? —se preguntaba el torpe escalador, ya sin ocultar el pánico—. Apenas puedo mantener cerrados los puños.»
Un nuevo calambre estalló en su mano izquierda. Luego le tocó el turno a la derecha. La tercera sacudida fue tan violenta que el hombre soltó sus dos manos de la rama cuya posición era paralela al suelo. Toda la hiedra se cimbreó violentamente, haciendo caer una lluvia de hojas secas. Mario Tolón, por unos instantes que le parecieron eternos, se mantuvo suspendido en el vacío y, en un acto reflejo, intentó impulsarse hacia la pared. Forcejeando de forma harto imprecisa y desesperada, al tercer intento, casi desencajándose el brazo, consiguió con la mano izquierda alcanzar la rama horizontal, pero el tirón que le propinó fue tan fuerte que la planta rugió con otro de sus ya familiares crujidos, para luego partirse definitivamente.
Mario, rendido a la evidencia, cerró los ojos con fuerza, apretó los dientes y esperó con sufrida resignación el golpe contra el suelo. Y esperó. Y esperó un rato que le pareció muy grande.
«¡A tanta altura estaba! ¡El golpe va a ser terrible! ¡Dios me asista!»
Encogió los hombros, se encasquetó hasta las cejas el sombrero y volvió a apretar los dientes. Esperó. Escuchaba su corazón palpitando al límite. Siguió esperando. Y esperó... pero ya era demasiado tiempo, de modo que abrió los ojos y comprobó con sorpresa que no se precipitaba en dirección al suelo; tan solo experimentaba un leve mecimiento. Respiró hondo y tomó conciencia de su peligrosa postura: se encontraba boca abajo, a cinco o seis metros de altura, sostenido sólo por aquel pie que había enroscado en la hiedra. Finalmente, hizo un esfuerzo, a pesar de su aturdimiento, por pensar cómo iba a salir de aquella situación. Una situación que sólo él se había buscado.
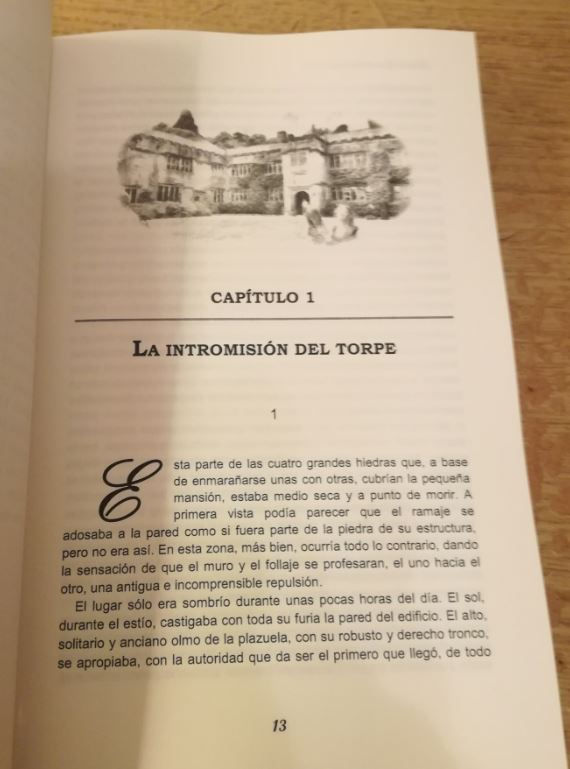
2
La inmensa mujer paró en la fuente, dando la espalda a Mario Tolón. Éste, al verla, contuvo la respiración e intento que su balanceo fuera mínimo. La moza, que estaba bien entrada en carnes y en años, descargó un cesto de huevos en el suelo incandescente, asumiendo el riesgo de que reventaran por la alta temperatura del empedrado. Oteó el fondo de las tres calles que desembocaban en la poco concurrida Plaza de Los Cien Fuegos. Estaban desiertas. No se molestó en mirar la parte alta de las casas, tal vez pensando que nadie a las cuatro de la tarde, con un sol de mil demonios, estaría asomado a una ventana. Parecía más probable que se encontraran durmiendo la siesta en la habitación más fresca, en espera de que el implacable calor cediera al ir acabando el día.
La gorda mujer se levantó el gigantesco y raído faldón que, a base de muchos metros de tela, le cubría una panza descomunal terminada en dos piernas del tamaño de sendos barriles de vino, y ausentes, por tanto, de cualquier forma femenina. Acto seguido salpicó de agua todo lo largo y ancho de esa parte de su cuerpo. Luego, no sin dificultad, se ahuecó el escote sacando uno por uno sus dos caídos, venosos y feísimos pechos, similares en volumen a su desmedida barriga. De pronto se tapó el torso disponiendo sus antebrazos en forma de cruz. Algo inquieta, volvió a revisar la soledad de las calles que iban a dar a la plaza, pensando quizás que había dejado al aire con demasiada ligereza los dos mayores tesoros de su feminidad. Afortunadamente, no parecía haber nadie que pudiera vislumbrar aquel desorden carnal y quedarse para siempre en su memoria con una visión tan perturbadora. Ni siquiera Mario Tolón, que, de momento, sólo podía distinguir la amplia espalda de la mujer.
«He visto estibadores de carabelas, en los peores puertos, que parecían más humanos», se permitió comparar, mientras su cerebro se enturbiaba a causa de su posición boca abajo y su vista empezaba a mostrar imágenes algo borrosas.
La brutal aldeana, más tranquila, se refrescó abundantemente aquel par de ubres y cuando lo tuvo a bien se dio media vuelta, se sentó en la pileta y, para espanto de Mario, acomodó el par de fofas tetas otra vez en su sitio, entre los pliegues de sus carnes, metiéndolas a presión en el corpiño escotado.
El hombre empezaba a desesperarse: primero por el horrible espectáculo; y segundo porque el ramaje que lo sostenía ya no parecía resistir su peso. Era un hecho que se iba a romper pronto. Además, por sus oídos se metía el bramido odioso de un par de chicharras macho, que lo impedía pensar con claridad en una forma de evitar el inminente y seguro golpe.
La corpulenta mujer, ya más despacio, se mojó la cara. Debió de entender que meter la cabeza en la pileta era un método más rápido que el de aproximar el agua, utilizando las manos a modo de cuenco, a su fea jeta, y, sin pensarlo dos veces, introdujo el cráneo de un golpe hasta mojarse los hombros. Las olas que se formaron desbordaron en parte el agua acumulada.
Mario Tolón empezó a notar algunos problemas para insuflar aire a sus pulmones. Con el calor y la postura comenzó a ponerse rojo. Al poco su vista quedó completamente nublada.
«¡Desaparece de una vez, maldita gorda!», gritaba con el pensamiento el pobre hombre, y no podía evitar sentir cierto horror al ver, ahora de forma bastante borrosa, la cara de la mujer, que se mostraba con su engrasado, mojado y negro cabello pegado a la frente y a sus tremendos mofletes, donde a poco que te fijaras podías descubrir pequeñas llagas mal curadas. Igual que si fuera una estantigua horripilante surgida de un bosque ignoto.
Las chicharras seguían frotando las zonas rugosas de su primer par de alas, compitiendo por ver quién molestaba más con aquel ruido.
«¡No puedo más! ¡Nunca había tenido tantas ganas de…!», se lamentó Mario, sintiendo fuertes punzadas de dolor en la parte baja de su abdomen, donde su vejiga daba claras señales de estar a punto de explotar.
La descomedida moza reflejaba en este instante una cara de inmensa satisfacción y suspiraba de alivio de forma ostentosa. El hombre colgado, sin embargo, articulaba con su cara extrañas muecas y a juzgar por el nuevo color que empezaba a tomar su rostro, no debía de faltar mucho para que toda la sangre almacenada en el cuerpo terminara por alojársele en la cabeza.
La mujer miró por primera vez desde hacía algunos minutos a izquierda y derecha, para luego descalzarse un pie y, con una agilidad no imaginable en un principio, elevarlo y sumergirlo en la pileta, alzando, con cierto donaire, su pierna de carnes abundantes, varicosas y en constante bamboleo, como si fuera la de una niña de pocos años y muchas docenas de kilos menos. Después, el otro pie recibió igual trato.
«¡Que se marche de una vez!», exigía Mario Tolón, con los ojos nublados del todo, a cualquier divinidad que pudiera estar escuchándole.
Justo en ese momento la mujer tosió como si algo la obstruyera el gaznate. Se aclaró la garganta con fuerza, gargajeando como lo haría un enorme animal plantígrado, y, tomando impulso, escupió una sustancia marrón verdosa de buen tamaño que atravesó el agua de la pileta como si fuera una piedra, para terminar alojándose entre el verdín del fondo. Se formó un pequeño cráter y el agua se enturbió en parte durante unos segundos.
El color de la tez de Mario Tolón pasó ahora a tomar tonalidades verdosas, curiosamente parecidas a las de los cuerpos de los dos insectos que rompían de forma irritante la quietud de la plaza. La temperatura subió y los bichos, aún más excitados, acentuaron el estruendo que generaban.
En un momento de flojera, el escalador dejó que sus esfínteres se relajaran y un pequeño chorro de orina abandonó su cuerpo. Inmediatamente volvió a tomar el control, resistiendo el dolor de sus músculos crispados. El líquido caliente liberado resbaló por su piel llegando al pecho; incluso al cuello. Y algunas gotas cayeron al vacío sin hacer ruido.
«¡Aguanta, Mario, aguanta!», se animó contrayendo los glúteos y el abdomen, en un intento desesperado de contener la corriente de orina que pugnaba por salir de su organismo.
Por fin, tras largo rato, la megalítica mujer cogió su cesto de huevos, ensayó un último suspiro de placer y se fue por donde había venido, dejando un rastro de agua que era absorbido por el piso de forma inmediata. Mario Tolón respiró con fuerza todo el aire que le faltaba y, al hacerlo, la rama de la esforzada planta, ya medio partida, se partió del todo.
El sonido del golpe silenció a las dos chicharras en el acto.
La caída se había efectuado a increíble velocidad. La cabeza fue la primera parte del cuerpo de Mario Tolón que dio contra el empedrado de la calle, junto a los agujeros de donde salían las ramas principales de las hiedras. Luego de estar un par de segundos en posición vertical, hincado al suelo por la nuca y guardando el equilibrio con las manos, igual que si realizara algún tipo de ejercicio extraño propio de un saltimbanqui, por fin las piernas cayeron a plomo y quedó boca arriba mirando al cielo con expresión bobalicona.
Medio minuto después se incorporó algo aturdido y quedó sentado, apoyado en las palmas de sus manos en una posición ligeramente estúpida. No era muy consciente de la realidad que le rodeaba y seguía con la vista una colección de estrellas y chiribitas que sólo él podía ver. Al instante notó que sus manos, piernas y trasero ardían como el infierno. El suelo de la calle, por culpa de las últimas horas de implacable sol, estaba abrasando. Y volvió a sentir una inquietante humedad caliente en su entrepierna, ya que, inconscientemente, se estaba orinando con la ropa puesta. Se levantó de un brinco, recobrando el dominio de su cuerpo, y, recordando cuales eran las indignas intenciones por las que había llegado hasta aquella plaza, corrió a esconderse.
3
Mario Tolón, medio ocultado en un callejón, observó durante unos segundos la quietud del lugar. Nadie parecía haber oído nada o simplemente no querían asomarse al brasero que era en ese momento la Plaza de los Cien Fuegos. Cuando entendió que había pasado el peligro —peligro que, a decir verdad, nunca existió—, se sacó la verga y orinó abundantemente contra un muro desvencijado que daba a un solar junto a la mansión. Se salpicó las gastadas botas, pero no le importó. El grado de suciedad de su atuendo no varió mucho, dada su higiene habitual.
«¡Que gusto!», suspiró mientras el chorro maloliente caía a pico sobre el adoquinado, como si fuera otro de los caños de la fuente de la plaza.
Sin abandonar el gesto de placer de su cara, ya vacío del todo, Mario Tolón se guardó las vergüenzas, permitiendo que el calzón absorbiera las últimas gotas de la micción. Se apartó unos metros del reguero que había dejado y, con calma, decidió evaluar los daños.
Se quitó primero el sombrero, que era curiosamente parecido al que habían lucido los mosqueteros franceses medio centenar de años atrás, y observó que estaba totalmente arrugado y deforme. Aquel sombrero, con sus adornos de plumas desplumadas, nunca había sido gran cosa. De hecho, lo había encontrado perdido —tal vez tirado— en la linde de un camino por el que no pasaba nunca nadie. Desde entonces lo lucía en todo lo alto de su testa, teniéndole gran cariño. Hoy se mostraba más viejo que nunca, pero el ladrón lo adecentó como pudo con un golpe aquí y otro allá, y no quedó peor que antes del golpe.
Como en un acto reflejo se echó mano a la cabeza. Le dolía bastante. Explorando su cráneo palpó algunos pedazos de algo adherido al pelo por los sitios donde más malestar notaba. Se arrancó una de las partículas de mayor tamaño y, sin saber reconocer qué era, siguiendo su irracional instinto, se la metió en la boca, donde la saboreó y mordió. Incluso llegó a tragarse algún pedazo. Al rato escupió lo que quedaba sin apreciar que se trataba de uno de los pegotes de sangre de las brechas pequeñas que se crearon en el impacto final de la fenomenal caída, y que con el horrible calor habían secado pronto, formando unas poco agraciadas costras de color rojo oscuro. No se preocupó en exceso pues hacía mucho tiempo que ese cabello no tocaba el agua y, todavía menos, el jabón. Pensó, finalmente, que serían restos de suciedad de los que era costumbre que poblaran cualquier parte de su anatomía y, zanjando así el asunto, se volvió raudo a poner su maltrecho y apreciado sombrero, ya que sentía cocer su cabeza.
Examinó su espada —que con seguridad no era de acero toledano— y vio que con la caída había cambiado su forma recta por la de una ele mayúscula. La enderezó a patadas contra el suelo y cuando estuvo más o menos derecha —cosa que no exigió demasiado trabajo—, estudió otro camino por donde subir.
No tardó ni un minuto en darse cuenta de que no podía pensar con claridad. Sus ropas, curiosamente cortesana y de colores oscuros, que se completaban con una corbata de lino y encaje muy a la moda —sabe Dios dónde la habría robado—, lo estaban achicharrando. El ladrón tenía que aliviar de alguna manera aquel sofoco tan insufrible que empezaba a sentir, de manera que, haciendo el menor ruido posible, entró ambas piernas en la pileta de la fuente, y, cuando lo creyó conveniente, metió el resto de su cuerpo en el agua, incluyendo la cabeza y el sombrero, que, en vez de flotar, se quedó acoplado a su cráneo, como si su pelo segregara un fuerte pegamento.

4
Esta vez subió sin problemas. El agua fresca de la fuente consiguió despejarle del aturdimiento acumulado por el calor y el terrible golpe. Primero estudió tranquilamente un itinerario desde el suelo y así eligió, de forma cuidadosa, las que a priori parecían las mejores ramas de la hiedra. Había aprendido la lección y ahora no pensaba ascender sin más, dando así alas a su torpeza respecto de la disciplina de la escalada. En consecuencia, ubicó los pies en los lugares adecuados, las manos agarraron las ramas correctas y en breves segundos, con una facilidad formidable más propia de un primate que de un hombre, alcanzó su objetivo. Sintiéndose seguro, comprobó que, medio ocultos por la planta, los muros mostraban algunos adornos esculpidos en la piedra. En concreto, los laterales de las ventanas estaban provistos de un escudo de armas cuartelado en cruz. Desde abajo, por culpa de la tupida planta, apenas se podían distinguir. Algunos de ellos se encontraban algo deteriorados, sin embargo, los más cercanos a él conservaban el aspecto del primer día. No era la primera vez que veía este tipo de emblema, pero no recordaba el motivo por el que le resultaba tan familiar. Enseguida se olvidó del asunto de los escudos y se dispuso a observar, a través de la ventana, lo que se albergaba dentro de la mansión. El objetivo de todos aquellos esfuerzos.
«¡Ahí estás!», pensó, relamiéndose como un animal, paladeando la satisfacción de no haberse equivocado, sintiéndose dueño de la situación… Y equivocándose, como casi siempre.
Un par de horas antes había dirigido sus pasos hacia la mansión, sin saber muy bien qué iba a hacer. Sólo por ver cómo era la casa donde habitaba aquella mujer que le había dejado con un único pensamiento en la cabeza: poseerla. Recorrió la calle más ancha de las tres que iban a dar a la Plaza de los Cien Fuegos pensando en cómo sería desnuda, en la tonalidad del color de la piel que ocultaban sus vestidos, en la forma de sus pechos; imaginando su cuerpo: el abdomen, las piernas, las nalgas... Invadiendo su mente de escenas exageradamente lascivas. Y se topó con la impresionante mansión recubierta de hiedra. Igual que un castillo fortificado. Un poco apabullado, se escondió detrás del olmo que presidía la plaza y estuvo un rato preguntándose cómo se las iba a ingeniar para llegar hasta aquella mujer, suponiendo que estuviera dentro. Entonces la divisó por una de las ventanas, deslumbrante al abrigo de una intimidad que ella creía inexpugnable. Y aquel hombre, de ocupación ladrón la mayor parte del tiempo, con su natural torpeza, sin evaluar los riesgos, tuvo la idea de la loca escalada. Y la puso en marcha sin más.
El Diablo debió de intervenir para que Mario Tolón viera a aquella mujer en aquel instante, ya que de otro modo no se habría atrevido nunca a intentar nada y el futuro de todos, por tanto, habría sido menos dramático.
5
En verdad era bella Laura Lopezosa Quesada. Sin duda, la mujer más hermosa de aquella comarca llena de gente embrutecida y carente de cualquier delicadeza.
En la última hora había estado ocupada preparándose un agradable baño. Iba de un sitio a otro con cubos de madera llenos de agua, recogida del caño de la fuente situada en el patio interior de la mansión. Previamente caldeó en el fuego de la cocina un poco de agua, mezclándola después con un cuenco mediano de perfume de olor a rosas. Vertió el líquido caliente en el barreño enorme de metal que había utilizado para bañarse desde que era niña. Esperó a que la mezcla se enfriara un poco y toda la habitación terminara oliendo maravillosamente.
Todo este trabajo lo podría haber hecho algún criado, pero Laura sabía por propia experiencia que nunca estaba el agua como ella quería: ni en cantidad, ni en temperatura, ni en aroma a rosas... ni en nada. De manera que todo se lo hacía ella, y con la fuerza de la costumbre terminó realizando estos trabajos con agrado; no en vano era una manera como otra cualquiera de combatir el aburrimiento permanente del pueblo en que le había tocado vivir.
Una vez estuvo lleno el recipiente ovalado, metió sus finos dedos en el agua y comprobó que estaba a su gusto. Satisfecha del resultado dejó los cubos que había utilizado en la puerta de su estancia para que algún criado se los llevara; luego cerró con llave.
Siempre se sentía muy feliz en los prolegómenos de un buen baño. Cada dos o tres días —cadencia excepcionalmente corta para las costumbres de aquel reino— dedicaba un par de horas a su higiene personal con gran agrado y éste estado de ánimo la hacía recitar poemas y cantar viejas tonadas infantiles que de manera perpetúa se habían instalado en su memoria. Así, casi sin ser consciente de ello, inició la entonación de las primeras estrofas de una famosa canción:
En un reino oriental,
un obscuro día fatal,
bien claro se escuchaba
en un palacio suntuoso
con pasillos sinuosos
que una princesa lloraba.
Su tez de color rosa
ya no era tan hermosa.
Sus lágrimas escapaban
entre alfombras de colores
y tras perfumes y vapores
una princesa lloraba.
De todas las canciones que Laura había aprendido, su preferida era “El Árbol Princesa”. Se trataba de una antigua, inocente y larga canción que muy pocos en el reino de Gurracam no habían escuchado, aunque sólo fuera en parte, de boca de algún juglar o cantante ocasional. El autor anónimo que compuso la historia, dos o tres siglos antes, llegó a escribir casi cuatrocientos versos, pero con el tiempo y la acción de algunos poetas poco instruidos, la composición llegó a tener más de mil versos, ya que se habían añadido episodios, con mejor o peor fortuna, dejando el conjunto final lleno de incongruencias y extravagancias. Pero Laura conocía una versión bastante fiel al original y era capaz de cantarla de principio a fin o empezando por cualquiera de sus estrofas. Recitarla siempre la ponía de buen humor; a pesar de la indiscutible tristeza del cuento, Laura era consciente de su final feliz. Y así, algo risueña, continúo con la canción infantil, canturreando sus versos sin casi pensar, igual que si tarareara un mantra mil veces repetido:
El palacio entristeció,
todo era gris, sin color.
El rey se preocupaba:
—¡La heredera mimada
de qué está apenada!
Y la princesa lloraba.
Trajeron mil objetos de oro,
pero no cesó su lloro.
La reina se inquietaba:
—¡Qué era lo que ocurría
que tan triste parecía!
Y la princesa lloraba.
Tan bella como su hermana,
la infanta, pizpireta y sana,
a voces le preguntaba:
—Querida, ¿qué te aflige tanto
para no ver el final de tu llanto?
Y la princesa lloraba.
Mario Tolón se asomó a la ventana justo cuando Laura Lopezosa empezaba a recogerse el cabello en un moño, dejándose sin querer un gracioso mechón de pelo suelto por mitad de la cara. Sin saber que era espiada, dispuso una blanca toalla de pelo suave y esponjoso a un lado de la improvisada bañera. Luego sacó de un cajón una delicada pastilla de jabón verde, traída desde la Real Casa de Perfumes de San Josafar, ya que era imposible encontrar un producto de esa factura en toda la comarca. La joven se acercó el jabón a la nariz y aspiró su fragancia cerrando los ojos y suspirando de placer. Mario aprovechó para abrir un poco una de las hojas de la ventana. Aquel movimiento hizo más ruido del esperado, de modo que el ladrón interrumpió su acción dejando una rendija. Laura reanudó su canto ajena a la ventana por donde nada debería de existir fuera de lo normal. Entonces Mario pudo escucharla:
El Rey, para no ir a peores,
trajo los dos médicos mejores.
Fueron recibidos cuando llegaban
Nopal de Polandía
y Sipol de Palandía.
Y la princesa lloraba.
Los médicos aplicaron
su ciencia, que demostraron,
pero solución no hallaban.
Fracasos consiguieron
y fracasados se fueron.
Y la princesa lloraba.
Laura empezó a quitarse sus ya de por sí pocas vestiduras. Mario Tolón no pudo evitar excitarse con el simple hecho de ver la forma tan femenina que tenía de desnudarse. Lo hacía pieza por pieza, doblando perfectamente cada prenda y depositándola en un mismo lugar. Sin prisas, mirándose en un espejo de cuerpo entero. Como si realizara una coreografía o una especie de ritual altamente atractivo, con pasos y movimientos hechos desde hacía mucho tiempo de esa sola manera.
El hombre pensó en entrar en ese momento pues su posición, colgado de una traicionera planta, no daba ningún tipo de seguridad, pero esperó para ver cómo se deshacía de todos sus ropajes, casi infantiles; y disfrutó, a su manera asquerosa, contemplando la forma majestuosa en que se inclinaba para dejar la ropa o el gesto mecánico, constante y provocativo de apartarse de los ojos aquel mechón de pelo que no había recogido en su moño. Laura, ajena a todo, seguía cantando con un tono cada vez más alto, armonioso y perfecto:
Bellos y gentiles vinieron
mil príncipes solteros.
Más decían que la amaban
y arrodillados la aclamaban,
pero ella los rechazaba.
Y la princesa lloraba.
La joven se quitó la camisola dejando al aire sus pechos. Los miró en el espejo y después los acarició, buscando, tal vez, que hubieran cambiado de tamaño y forma; aunque fuera mínimamente.
Mil bufones con el Reino fueron a dar,
los más graciosos de cualquier lugar.
Con sus chanzas la atención llamaban.
Ver reír a la princesa querían
pero ella ni siquiera sonreía.
Y la princesa lloraba.
Laura se desprendió de la última prenda, tras deshacer el nudo que la sujetaba a la cintura, justo a la altura del ombligo. El calzón cayó por sus piernas y, tras recogerlo del suelo y dejarlo con el resto de la ropa, la mujer, coqueta y sonriente, sabedora de que su cuerpo se había convertido en una belleza digna de ser esculpida, intentó atisbar las formas curvadas de su espalda y trasero, reflejadas en el espejo.
Mil encumbrados magos
llegaron al oír el estrago,
y aunque estos miraban
en sus libros de pociones
no hallaron soluciones.
Y la princesa lloraba.
«Ahora se meterá en el barreño y se enjabonará por todo el cuerpo», dedujo la mente lamentable de Mario Tolón, justo en el instante en que Laura Lopezosa, como si fuera guiada por los pensamientos del ladrón, interrumpió su canto para, poco a poco, ir empezando a entrar en el agua templada y perfumada.
De repente, la hiedra crujió, avisando así de que no quería soportar más el peso de aquel hombre. Mario, entendiendo que su posición dejaba de ser segura, se decidió a actuar.

6
Laura Lopezosa Quesada casi había metido un pie en el agua cuando vio estupefacta como un hombre abría de un golpe la única ventana de su habitación para acto seguido pasar tranquilamente. En su desastrado aspecto destacaba el pelo, que se percibía despeinado, más largo de lo habitual en los hombres y con evidente suciedad. Su ridículo sombrero y sus vestiduras arrugadas parecían haber estado empapadas minutos antes. Su cara congestionada le resultaba conocida —a decir verdad, demasiado—, pero no recordaba quién era ni la situación resultaba propicia para pensar en ello.
—¡Dios santo! —gritó mientras se apresuraba para intentar cubrir su cuerpo con la toalla de pelo blanco. Y en un acto reflejo también se tapó la nariz, ya que empezó a percibir el olor que desprendía el asaltante: a ausencia de limpieza, a orina y a sudor viejo. Todo mezclado.
—¡Tranquilizaros! —exigió el ladrón—. Y no hagáis ruido. Soy yo. No tenéis nada que temer…
Laura callaba. Seguía sin saber quién era aquel hombre. En sus ojos había miedo; o incredulidad.
—¡Fuera de aquí! ¡Seáis quién seáis!—dijo por fin.
—Pero, ¿no os acordáis de mí? —comentó el ladrón en voz baja y empezó a decir sus acostumbradas tonterías—: Soy don Mario Tolón Raboso del Vozmediano, vuestro más ferviente servidor, vuestro esclavo en la Tierra, el que conquistaría un impero sólo para vos, quien besa el suelo que pisáis...
—¡Fuera de aquí! —repitió la joven sin dar crédito.
—No os asustéis. Nunca os haría daño. Mi querida niña, Laura mía, lo sabéis muy bien…
—¡Voy a llamar a mi padre...!
—Sosegaos, mi amada. Permitidme antes recordaros quién soy —chistó Mario Tolón, que había notado con mucho agrado la enorme diferencia de temperatura que se disfrutaba dentro de la habitación en comparación con la de la calle. La mansión parecía tener propiedades parecidas a las de una cueva. Tal vez era ese el motivo por el que la ventana no estaba cerrada. Además, el suave olor a rosas de la habitación resultó ser el más delicioso que su poco entrenado olfato había tenido ocasión de detectar a lo largo de su vida.
Laura Lopezosa, presa del nerviosismo y no viendo otra opción, corrió en dirección a la puerta, haciendo oídos sordos a lo que pudiera decir aquel hombre, que seguía soltando por su boca palabras fuera de toda razón. Mario Tolón fue más rápido y la impidió llegar hasta la salida, dando un salto de ardilla voladora y cogiéndola milagrosamente por uno de sus finos tobillos. A pesar de todo, la muchacha llegó a alcanzar el picaporte de la puerta, pero como estaba cerrada con llave no consiguió abrirla. Desesperada, empezó, sin descuidar la toalla, a sacudir y tirar de su pierna, pero la manaza del hombre no le soltaba su delicado tobillo.
—¡Me hace usted daño! —protestó asustada—. ¡Suélteme!
—No intentes huir de mí, mi amada —suplicó el ladrón, mientras seguía tumbado en el suelo agarrando firmemente el tobillo de la muchacha. Entonces hubo un momento de silencio. Fue apenas un instante pero los dos se quedaron quietos en sus ridículas posiciones y Mario, más versado en estas lides, aprovechó el desconcierto y besó los dedos del pie que aferraba. Tras ello levantó la vista para ver los hermosos y grandes ojos aterrados de la muchacha. Buscando una complicidad imposible tras el chocante beso en el pie.
—Ya puedes ver, querida Laura, que mis intenciones son buenas...
La joven miró al hombre con evidente extrañeza. Entonces, aprovechando que parecía que ahora tenía la intención de besar la planta del pie que tenía amarrado, tensionó su pierna con rapidez y le propinó un buen golpe en la boca. El hombre se llevó la mano que no sujetaba a Laura a la mandíbula. Se quedó un poco desconcertado. Pensaba que ya empezaba a tenerla en sus manos. Además, se había mordido la lengua.
—¡Suélteme de una vez! —volvió a insistir ella.
—No, hasta que te tranquilices —exigió él, agarrando ahora el tobillo con las dos manos.
Al ver que no conseguiría nada con las palabras, Laura encogió su cuerpo e intentó abrir las manos de su captor usando las suyas. Pero era imposible, no tenía la suficiente fuerza. Entonces intentó arañarle, pero Mario Tolón aprovechó para cogerla de su suave muñeca derecha.
—¡Que me suelte! —repitió sulfurada.
—No puedo creer que no sepáis quién soy. —Mario tiró del brazo de Laura y se colocó de espaldas a la puerta. Apoyado contra la madera, se incorporó poco a poco y obligó a la muchacha a ponerse también de pie—. Sin duda vuestra belleza os nubla el pensamiento, pero no os preocupéis, aquí estoy yo para ayudaros a recordar.
La joven, que apenas podía controlar la toalla con la mano que le quedaba libre, empezó a sentir una enorme vergüenza. Sobre todo cuando veía como aquel desconocido recorría con su vista la blancura de la piel que no podía ocultar.
—Ayer, en la Plaza Mayor. Querida, ¿os acordáis ahora? —indicó el ladrón sin alzar la voz y volvió a dar rienda suelta a su imaginario—: Fue un momento mágico. No lo olvidaremos nunca. Lo sentimos los dos. El destino nos dio a conocer en aquel instante y nuestras vidas quedaron unidas para siempre…
La muchacha, sin escuchar las simplezas que decía el ladrón, pensó en lo sucedido en el día anterior y enseguida supo, con cierto terror y asco, quién era aquel hombre. Era curioso cómo había desaparecido de su mente aquel sujeto a pesar de la escena patética y desagradable ocurrida en la plaza principal del pueblo unas cuantas decenas de horas antes. En estas estaba cuando pegó un respingo al ver que una mano venía amenazante hacía su pecho izquierdo. La toalla que la cubría parte del cuerpo se había caído por ese lado, dejando al descubierto un virginal pecho redondo, en el que sobresalía un pezón pequeño de un color marrón muy oscuro, que contrastaba con la blancura rosácea del resto de su piel. Con la mano libre pegó un sonoro manotazo, acompañado de un chillido nervioso, consiguiendo desviar así la trayectoria de la confiada mano de Mario Tolón. Ésta enrojeció tras el impacto, ya que la moza portaba en su dedo índice un gordo y pesado anillo de oro en el que iba engarzada una piedra azul que, tal vez sin serlo, podría pasar por una turquesa. Con la mitad de lo que valía esa joya Mario Tolón podría haber vivido a cuerpo de rey muchos meses. Pero hoy el ladrón no venía a robar cosas materiales.
—No seáis arisca. No tengáis esta actitud conmigo. No podemos luchar contra nuestro destino. Nuestro sino es estar juntos —sentenció Mario Tolón mientras seguía escrutando con la mirada el delgado cuerpo de Laura Lopezosa, que ahora se mostraba totalmente desnudo, casi indefenso, ya que al apartar la mano del ladrón, la toalla que lo tapaba en parte, había caído al suelo—. Dejad de una vez ya en libertad vuestra conciencia. En el fondo sabéis muy bien lo que queréis y coincide con lo que yo anhelo —añadió a la vez que se frotaba con el pecho la mano que había sido golpeada por el anillo de Laura y en la que sentía ahora un intenso dolor—. Es una tontería demorar algo que los dos deseamos tan fuertemente.
Dicho esto el hombre soltó a Laura Lopezosa y, sin moverse del sitio, se dispuso a quitarse sus ropajes y armas.
—¡Qué hace! ¡Vístase y márchese! ¡Yo no quiero nada con vos! —avisó Laura desesperada, mientras recuperaba la toalla del suelo.
—Claro que queréis algo. Ayer me lo dijisteis con la cara, con vuestros gestos y con esa sonrisa y esa mirada tan linda que tuvisteis a bien regalarme. Nunca la olvidaré. No puede haber ningún error. Nuestro destino está escrito —contestó cuando quedó del todo desnudo, dejando al descubierto un cuerpo que no era precisamente de belleza excepcional. Además, la falta de higiene tampoco ayudaba—. Acaso piensas, amada mía, que soy tan necio como para no saber entender el significado de aquella última mirada vuestra.
Laura Lopezosa no recordaba haber puesto ningún tipo específico de mirada en la lamentable jornada del día anterior. Como mucho debió de mostrar cara de alegría al librarse de él. Cuando, por fin, le perdió de vista. Pero ahora no podía pensar en los detalles de su anterior encuentro porque, de inmediato y por puro instinto, fijó su atención en el cuerpo del ladrón y su rostro la delató: no había visto nunca a un hombre desnudo. Mario se dio cuenta de ello y se alegró interiormente.
«De modo que yo soy el primero, ¿verdad? —dedujo relamiéndose—. Por tanto, tu virtud aún no ha sido desflorada. No me puedo creer mi suerte.»
Antes de que Laura saliera de su estúpido ensimismamiento, Mario Tolón la dejó sin la toalla de un solo tirón. Ella quiso chillar pero no pudo, pues seguía absorta en la contemplación de aquella cosa colgante de la que tanto había oído hablar, sobre todo a su hermana mayor —que hasta la hacía dibujos de dudoso gusto—, pero que nunca había visto al natural. Estaba confusa. También contrariada. No sabía si aquello era realmente así o es que su hermana la había engañado, describiéndola cosas no pertenecientes a este mundo. Laura no lo sabía aún, pero su sentimiento en esos momentos era de pura decepción ante lo que allí mostraba el asaltante. La muchacha se lo imaginaba como algo mucho más espectacular, pero en aquel hombre sólo había un trozo de carne fea, macilenta y aparentemente lasa, que luchaba por despuntar de entre un matojo de pelo negro, enmarañado y sucio.
«¡Qué horror!», exclamó para sus adentros.

7
Una persona espiaba, escuchando con la oreja derecha pegada a la pared, desde el instante en que Laura Lopezosa emitió su primer grito. Parecía esperar con pasmosa paciencia el momento adecuado para intervenir. De vez en cuando reía quedamente o arrancaba y se comía una uva de un racimo enorme que reposaba en una bandeja de plata, justo encima de la mesa de madera de roble arrimada al tabique de separación de las dos habitaciones. Su tranquilidad era asombrosa. Como si supiera exactamente lo que pasaba en la estancia contigua y esperara la confirmación de algo para reaccionar o para no hacer nada.
—¡Ven aquí! —ordenó Mario Tolón, ajeno a que alguien más oía su voz.
Laura Lopezosa pronunció un «no» inaudible y se fue echando hacia atrás con pasos cortos, a la vez que intentaba ocultar todo lo que podía con sus manos y brazos. Pero en realidad, cuando tapaba una parte de su cuerpo, descuidaba otra, y en esta situación Mario no podía evitar que su imaginación calenturienta formara cotas todavía más ideales de belleza y su excitación, naturalmente, fuera en aumento. Su miembro, en consecuencia, empezaba a tomar un volumen poco manejable, ante la cara de espanto de Laura, que por momentos se estaba quedando sin la facultad para poder articular palabras. La pobre, parecía estar inmersa en medio de una pesadilla repugnante. Pero no era un sueño. Todo era muy real y por eso no dejaba de preguntarse con asombro cómo era posible que la pudiera pasar a ella algo así en su propia casa.
«Esto ha de ser una maldición. Un castigo de algún hechicero. ¡Que el Altísimo me proteja!», pensaba horrorizada, haciendo uso de su casi infantil entendimiento, asociando aquello que tomaba una inquietante forma distinta, como si tuviera vida propia, a algún acto propio de la brujería; jamás a algo natural.
El ladrón, por fin, se lanzó hacia la muchacha como un león sediento de sangre, pero sin calcular bien su propio impulso —como tantas veces le había pasado a lo largo de su vida—, de manera que Laura supo apartarse a tiempo con un grácil y rápido movimiento de su perfecto cuerpo, y el imperfecto cuerpo de Mario se desplomó de golpe en el barreño lleno de agua. El ladrón no pudo evitar esbozar una exclamación de desagrado al notar la sensación horrible del cambio de temperatura entre su cuerpo ardiente y el agua fresca con perfume a rosas. O fue una exclamación de fastidio por ser víctima, otra vez, de su acostumbrada torpeza. Sea como fuere, enseguida comprobó que aquello que empezaba a tomar un tamaño distinto al normal, volvió súbitamente a su triste estado original. Lo que le humilló aún más.
La persona que espiaba en la estancia contigua se rio con ganas imaginándose la escena.
—No demoremos más este asunto. Ha llegado mi turno —susurró igual que una serpiente, mientras cogía una llave de un cajón y salía al pasillo con la intención de entrar por sorpresa en la habitación de Laura.
Acabas de leer el primero de los 20 capítulos de la novela “El Reino de los Malditos".
Recuerda que puedes leer todos los libros de Mario Garrido gratis con amazon kindle unlimited :)
Sobre el arriba firmante : https://www.amazon.es/Mario-Garrido-Espinosa/e/B01IPCIRI6
Otros enlaces que te pueden interesar:
Más artículos como este --> pincha aquí.
Libros de Mario Garrido --> pincha aquí.
Libros en amazon --> pincha aquí.
Reportajes sobre el autor:
Xataka --> Pincha aquí
El Confidencial --> Pincha aquí





Comentarios